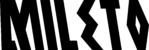Alfonso Cantador Alias - Profesor jubilado en el IES Galileo Galilei de Sevilla
Me invita mi buen amigo y compañero Antonio Ruiz a hacer una concisa reflexión sobre alguno de los aspectos en torno al miedo en esta revista digital, y no me queda en un principio sino agradecerle su ofrecimiento, al que accedo gratamente. Sin embargo, considero previamente que es una tarea de cierta dificultad, porque verter en pocas líneas una opinión cabal sobre un tema recurrente y amplio como es el que abordamos corre el riesgo de dejar atrás muchos aspectos transcendentales.
Quisiera centrarme y basar esta reflexión en mi experiencia docente ya pasada, en lo vivido y experimentado en la vida laboral de uno, sobre el pánico, terror o miedo consciente o inconsciente, que he podido observar a lo largo de los años en tres etapas educativas del alumnado. Porque aunque hay marcadas diferencias entre cada una de ellas, sí coinciden todas en una primera aproximación sobre aspectos como la inseguridad, el sentimiento de soledad o un pánico escénico muchas veces derivado por el temor a lo desconocido o a una toma de decisiones más o menos acertada.
Ni que decir tiene que cada etapa educativa es un mundo desigual para el alumnado por aparecer componentes biológicos, programáticos o legales diferenciados, y a cada una de ellas se le añade la correspondiente dosis de experiencia y madurez que va experimentando el alumno, si bien el concepto de miedo planea en cada una de ellas, pese a que los años establezcan un escudo o una coraza entre el alumno y la responsabilidad que la escuela demanda.
Pero veamos algunos aspectos diferenciados por etapas: en Educación Infantil, los miedos o terrores que experimentan algunos alumnos se ven intensificados, en primer lugar, por la falta de hábito a la separación del alumno de la figura materna o paterna. Si a eso unimos el creciente desarrollo de la imaginación que tiene el niño en esa edad temprana, factores emocionales y el miedo a un nuevo concepto de autoridad o nuevo entorno desconocido, hacen que muchos alumnos inicien su escolarización con determinado choque que los predispone, y que los años trabajados en Infantil me delataron siempre al contemplar sus rostros y escuchar sus llantos.
La Educación Primaria viene, sin embargo, marcada por procesos en los que los miedos empiezan a darse por sentirse los alumnos presuntamente presos del rechazo y/o la exclusión, por el aumento paulatino de profesorado que incide en ellos, y como consecuencia, el incremento de una dificultad académica añadida que se ve reflejada en unas expectativas algo inciertas. Igualmente, por la aparición de fenómenos como el bullying, que merecería un estudio aparte. De la misma manera, esta etapa se caracteriza por existir en ella un sentimiento incontrolado sobre conceptos como el castigo o la propia disciplina, que de igual forma afectan al ánimo del alumno y a sus impresiones de miedo.
Y en la Educación Secundaria Obligatoria, posiblemente la que más se acerque a este medio digital en el que escribimos junto con el bachillerato, los miedos surgen a veces a raíz de una determinada presión académica basada en la aparición de nuevas disciplinas o nuevos contenidos no adaptados a sus intereses, que cada alumno administra y gestiona de forma diferente. También se caracteriza por un desequilibrio, en muchos casos, en cuanto a las habilidades emocionales y sociales, un profundo cambio en los aspectos físicos, psicológicos o de imagen generados por una edad cambiante que teme a veces a cómo pueda ser contemplada. Esa dosis añadida de miedo escénico, temor o como cada uno quiera denominarla es clave y determinante, donde la percepción de sí mismo es igualmente fundamental. Por otro lado, la puesta en escena mucho más acuciada del fenómeno bullying al que aludíamos más arriba, o si unimos el concepto de competitividad al que somete la escuela y la sociedad al alumnado, apaga y vámonos… ¡Pánico asegurado!
Estoy seguro de que todos los que puedan estar leyendo en estos momentos esta reflexión han experimentado en alguna ocasión algo de lo anterior en algunas de sus etapas existenciales, aunque la gran pregunta es la de cómo podemos dar solución a todo esto. Para ello, tendríamos que hablar de una educación más empática donde se valoren los errores como oportunidades de aprendizaje y no como fracasos. Donde la participación activa de los estudiantes y su autonomía en el proceso educativo les aportasen un mayor control y garantía sobre lo que aprenden. También ofrecer ambientes de seguridad en los que el alumno aprenda de forma relajada o incluso espacios de aprendizaje donde disminuya la tensión en torno a las clasificaciones o los cambios de etapas. En definitiva, sería bueno e incluso utópico repensar un nuevo modelo educativo basado mucho más en el desarrollo integral y menos en el derivado de la evaluación actual, que sería revisable.
La cuestión no es fácil y la eliminación del miedo de la escuela parece que tampoco.
Termino, y me ha venido a la memoria una cita de mi paisano Séneca a Nerón que nos daría pie a seguir hablando de miedo como condicionamiento de la naturaleza humana y la organización social, donde la escuela tiene un protagonismo vital:
“Tu poder radica en mi miedo; ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder”.