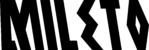Manuel Ruiz Zamora - Co-director de la revista FEDRO (Arte y Estética). Universidad de Filosofía de Sevilla
Decía el filósofo español George Santayana que el joven que no llora es un bárbaro, pero un necio el viejo que no ríe. ¿Por qué esto habría de ser así? Pues básicamente porque la experiencia del joven es tan reducida que aún no le resulta posible establecer una separación suficiente entre los acontecimientos que le afectan y la consideración que pueda tener de ellos en el conjunto de la realidad. Para el joven todo es definitivo, una ruptura amorosa puede representar el fin del mundo. Consecuentemente, el hecho de que no llore, de que carezca de los resortes naturales para verse afectado intensamente por lo que le ocurre, aunque esto que le ocurre pueda ser insignificante desde un punto de vista “objetivo”, vendría a demostrar una cierta atrofia de la sensibilidad, que es la cualidad por antonomasia que define al bárbaro.
Frente a ello, el viejo ha vivido mucho, ha tenido tiempo, en sentido literal, de establecer una cierta distancia frente a las cosas y frente al mundo, agudizada por la evidencia de que se encuentra en el tramo final de su recorrido. Sabe o debiera saber, porque no le ha quedado más remedio que aprenderlo, que finalmente nada tiene demasiada importancia en el orden infinitivo del universo, que nuestra pequeñez es abrumadora y que nuestra vulnerabilidad no lo es menos. Si el viejo llorara por estas evidencia, como, en realidad, hacen muchos viejos, estaría demostrando que apenas ha aprendido más que el joven, que su experiencia no le ha reportado esa impresión de ligereza en el peso real de los acontecimientos que debería ser el resultado de la edad. Lo que procedería, en tales circunstancias, es, por tanto, reírse un poco de ello, porque la risa es la expresión más adecuada de la conciencia de nuestra nimiedad. Decía también Santayana que “todo en la naturaleza es lírico en su esencial ideal, trágico en su destino y cómico en su existencia”. Riámonos de nuestros mismos sin perder la conciencia de nuestra tragedia.
Ahora bien, ¿no comportaría esta risa del viejo, derivada del duro aprendizaje de la experiencia, una cierta crueldad? Hay, en efecto, viejos que demuestran una enorme inclemencia e insensibilidad en su trato con el mundo: son los viejos que se han endurecido. Estos viejos se ríen, pero su risa suele ser brutal y sardónica. Aristóteles, en la Retórica, nos ofrece una imagen implacable de la vejez. Según él, los viejos, por haber vivido muchos años y haber sido engañados muchas veces, son malhumorados y suspicaces, no aman ni odian apasionadamente, son pobres de espíritu (según el filósofo, porque han sido humillados por la vida y, por tanto, no desean nada grande ni excesivo), son cobardes y recelosos, egoístas y aprovechados, más desvergonzados que vergonzosos y viven más recuerdos que de esperanzas. En nuestro tiempo ha surgido una figura de viejo muy singular: el viejo fanático. Es el que, en vez de haberse convencido en su recorrido de la dificultad de la verdad, ha recuperado, como una forma última, tal vez, de aferrarse a la vida, la fe perdida en las patrañas en las que creyó en su juventud, cuando carecía de los recursos imprescindibles para relativizar la realidad.
Ciertamente, no todos los viejos responden a este cuadro tan negativo. Los viejos estoicos, por ejemplo, Séneca o Cicerón, tal vez en una inconsciente petición de principio, proyectaron sobre la vejez un aura de generosidad y de nobleza. ¿Pero respondían estos caracteres a las determinaciones de la edad o eran fruto, por el contrario, de los beneficios que les había procurado una disposición tenazmente filosófica? Yo me inclino por lo segundo. El pintor, también español, José de Ribera, que fue muy aficionado a pintar filósofos, incluyó entre ellos la figura de Demócrito, el “filosofo que reía”. Ribera no hace sino plasmar un motivo que se remonta ya al mundo griego, en el que el talante risueño de Demócrito se oponía al cariacontecido de Heráclito, para más inri, calificado como “el oscuro”. Con ello, nos encontramos con otro trasunto recurrente en el pensamiento occidental: mientras que la risa se asocia a la luz y la ligereza, la tristeza se relaciona con la pesadumbre y la oscuridad. La perversión más flagrante de tales ideas consistirá, a partir principalmente del romanticismo, en establecer una relación casi de causalidad entre profundidad de pensamiento y pesimismo.

Pero, entonces, cabría preguntarse, ¿en que se diferencia la risa del viejo bienhumorado de la del filósofo? ¿De qué se ríe Demócrito (al que, por cierto, Platón, coetáneo suyo, no cita ni una sola vez en sus diálogos)? El mundo que presenta Demócrito es el de una realidad estrictamente material compuesta por un juego constante de partículas minúsculas, los átomos, y el vacío, y en el que se confunden la necesidad y el azar. De las infinitas combinaciones posibles, sólo unas pocas conforman las apariencias de lo que vemos, fantasmas, literalmente, que impresionan a los sentidos. Lo que se nos aparece es, por tanto, uno de los innumerables mundos posibles que se podrían concebir. Nada, pues, es indefectible.
Otro materialista, Spinoza, muy influido por el pensamiento de Demócrito, también reivindica el valor de la alegría. Para Spinoza la alegría es la pasión por la que el alma pasa a una perfección mayor, mientras que la tristeza es lo contrario: una forma de impotencia y, por lo tanto, de imperfección. Sin embargo, en el universo spinoziano todo está sometido a una rigurosa disciplina. Dios no es otra cosa que las leyes de la Naturaleza. El conocimiento intuitivo de esas causas y su interiorización constituyen una forma de beatitud que es a lo que Spinoza, en realidad, llama la Ética: el amor intelectual del sentido de las cosas.
Tenemos, pues, que tanto para Demócrito como para Spinoza la alegría es lo mismo, pero sus causas son exactamente las contrarias: donde uno dice azar, el otro responde necesidad. Y, sin embargo, ambos consideran que sólo de ese conocimiento y del placer que procura es posible derivar la risa, la alegría y la felicidad. Tal es la característica de la risa filosófica: ella no es producto, como en el viejo, de una experiencia más o menos contingente y definida, sino el efecto del estudio y el conocimiento profundo de la naturaleza y del mundo. Nietzsche, en su momento, se reiría de esta risa, a la que consideraría mera ingenuidad científica. Para él, la única risa auténtica es la que brota en forma de locura de la evidencia de la esencia trágica del mundo. con desprecio mero optimismo científico. Para él, la única risa verdadera es la que brota de la intuición de la esencia trágica del mundo. La risa de Demócrito y Spinoza es una risa limpia y apolínea; la risa nietzscheana es la risa bárbara y romántica de alguien que, en el fondo, no fue nunca capaz de comprender el mundo griego.
De todo ello podemos deducir una serie de atributos: La risa filosófica, al surgir de un siempre presunto conocimiento de la realidad, debe estar limpia de contaminaciones ideológicas. Es una risa, en consecuencia, que incluye una compresión sobre la relatividad de nuestra mirada sobre las cosas y también sobre sus insuficiencias. “Reimos, por no llorar”, afirma un sabio refrán. Algo de eso hay en el filósofo que ríe: en primer lugar, porque ninguna de ambas cosas afecta a la constitución del mundo, pero, sobre todo, porque la risa constituye una forma mucho más rica y agradable de estar en él. El escritor Kurt Vonnegut afirmaba que la diferencia entre llorar y reir es que, en este último caso, tenemos que limpiar menos.
También hay una cualidad compasiva en esta risa. No es nunca un risa sarcástica o malévola: si todo cuanto existe, por citar a Anaximandro, ha de pagar su precio por ello, habremos de asumir que formamos parte de un destino compartido del que nunca están verdaderamente ausentes el dolor y el sufrimiento. La consecuencia más inmediata que ha de derivarse de ello es la simpatía por lo que participa en nuestro tiempo. Comprendiendo, así mismo, que nada permanece, sentimos amor por lo que existe en tanto que existe, pero tampoco nos lamentamos de nuestro destino efímero: todo aquello que ha existido existe ya eternamente como esencia ideal o recuerdo de nadie incrustado en ningún sitio. La risa filosófica, en fin, tan utópica e imposible como en cierta forma lo es la propia filosofía, brota sin embargo de un modo natural en ciertos momentos inusitados de desasimiento, de lejanía, por así decirlo, fenomenológica de la realidad: esa risa, en cierta forma, no sería sino un reflejo concreto del eterno sueño filosófico de felicidad.